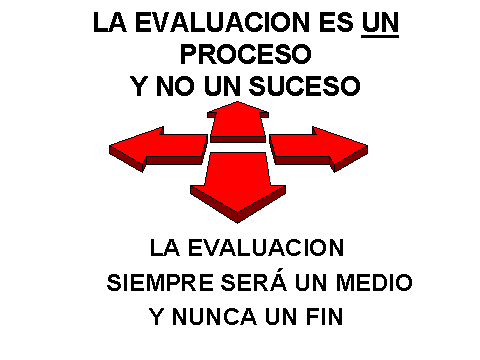Capítulo I. Introducción
Weiss (1990) hace un análisis
reflexivo acerca de la investigación educativa e inicia con una serie de
interrogantes relacionadas con la
evaluación de los programas sociales, que a su juicio representan, en algunos
casos, prolongaciones de esfuerzos anteriores, y en otros, rompimientos
radicales con el pasado. Afirma que la investigación educativa puede adaptarse
para proporcionar la información requerida, ya que es una manera de aumentar la
racionalidad de las decisiones, al proporcionar datos que reduzcan
incertidumbre.
En relación con los fines de la
investigación evaluativa, indica la autora, estos se refieren a la medición de
los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar
para la toma de decisiones que lleven a
la mejora. Para lo anterior, el evaluador debe tomar en cuenta las diferencias
relativas a:
·
Alcances
·
Dimensión
·
Duración
·
Claridad
y especificidad
·
Complejidad
y longitud de tiempo
·
Grado
de innovación
Entre
las diferencias de la evaluación y otras investigaciones sociales, Weiss (1975)
cita las siguientes:
·
Uso
para la toma de decisiones
·
Interrogantes
derivados del programa
·
Calidad
del juicio
·
Marco
de acción
·
Conflictos
entre papeles
·
Publicación
·
Fidelidad
En
relación con las semejanzas entre la evaluación y otras clases de
investigación, la autora señala que la evaluación trata de describir, de
comprender, las relaciones entre variables y establecer la secuencia casual.
Asimismo, se utiliza toda la gama de métodos de investigación para recopilar la
información, tales como entrevistas, cuestionarios, observación, registros,
entre otras.
Concluye
la autora, que no existe una fórmula que indique a los evaluadores la manera
más conveniente de realizar su estudio, ya que depende de los usos que se le
den al estudio, de las decisiones pendientes y de las necesidades de
información de quienes tomen las decisiones, al igual que de las restricciones,
de los límites al estudio y de los presupuestos disponibles. Todo lo anterior
representa una transacción entre lo ideal y lo factible, en palabras de la
autora. Además insiste en la necesidad del evaluador para conocer acerca de la formulación del problema de
investigación, del diseño, del muestreo, del análisis y de la interpretación,
además de tener que aprender a aplicar el conocimiento en un ambiente a menudo
inhóspito, lo que hace de su trabajo, a menudo despreciado, un gran reto para
salir airoso.
Comentario
Es importante
reconocer el papel del evaluador como mediador en la investigación educativa de
programas sociales y cuya finalidad debe ser el mejoramiento de los mismos para
la toma de decisiones. Por lo tanto, el rol que desempeña le exige el conocimiento de las diferencias que
entrañan los diferentes programas para asegurar un proceso exitoso, ya que las
características de los programas afectan el tipo de evaluación a realizar y los fines que se lograrán, de acuerdo con
Weiss (1990). El evaluador debe
enfrentar, de esta manera, muchos obstáculos y resistencias, que le
dificultarán el estudio, lo que le exige un mayor empeño y habilidad, además de
los conocimientos propios de su campo, en donde la ética juega un papel
preponderante para asegurar la credibilidad y confianza de los participantes. En
este contexto se debe preguntar: ¿Quién quiere saber?, ¿Cuáles son las personas
que patrocinan el estudio?, ¿Qué fines persigue?. Del otro lado es importante
reconocer en la investigación educativa una fuente que nos aporta
información sobre la enseñanza, además de un continuo crecimiento y desarrollo
personal, que permita mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos.
En nuestro medio, debemos
reflexionar acerca de la necesidad de una investigación educativa en
consonancia con las características del entorno natural, social y cultural, que
lleve el mejoramiento de las prácticas llevadas a cabo hasta el momento en los
diferentes niveles educativos.
Referencias
Weiss,
C. (1990). Investigación educativa.
México, D.F.: Trillas.